Vivir en Colombia, a veces, es como despertar todos los días en una pesadilla que no termina, pero que te obligan a llamar “patria”. Un país donde al honesto lo castigan y al corrupto lo aplauden. Donde el que hace la fila pierde, el que cumple la ley se frustra, y el que roba se acomoda, se enriquece y hasta da cátedra.
Colombia, a ratos, se siente más como un nido de traquetos que como una nación. Y no hablo solo del narcotráfico que sigue operando impune, disfrazado de empresarios, ganaderos o políticos. Hablo de la cultura del atajo, del todo vale, del “usted no sabe quién soy yo”, del “si quiere que le salga rápido, me colabora”.
La corrupción no es una excepción. Es una forma de vivir, una forma de ascender. Aquí al que no se corrompe lo quiebran, lo hacen esperar eternamente, lo humillan en trámites, lo agotan con requisitos imposibles. Toda acción ciudadana es una prueba de paciencia y resistencia. Si vas a pedir una cita médica, prepárate para que te la den en seis meses. Si denuncias un robo, la policía te dice que no puede hacer nada. Si quieres emprender, te entierran en papeleo. Pero si eres “amigo de”, o “dejas algo”, mágicamente todo fluye.
Este país, que tanto presume de alegría y resiliencia, se ha vuelto un martirio silencioso para millones. Y lo peor es que nos enseñaron a normalizarlo. A reírnos mientras nos hundimos. A “darle la vuelta” a todo, en lugar de exigir que funcione.
Voy a contar algunas anécdotas reales, de las que duelen, de las que muestran cómo Colombia sigue siendo un paraíso para los vivos, los tramposos y los criminales de cuello blanco… mientras los demás, los ciudadanos comunes, seguimos pagando las consecuencias de un sistema hecho para que todo nos falle.
Porque no se trata de odio al país. Se trata de un amor tan grande, que ya no soporta tanta herida.

La nacionalidad negada
Mi esposa es salvadoreña. Lleva más de 20 años viviendo en Colombia. Veinte. No cinco, no diez: veinte años pagando arriendo, salud, impuestos, comprando comida en las mismas tiendas, usando el mismo transporte público, votando conmigo en las mismas discusiones políticas, sobreviviendo a los mismos gobiernos. Y sin embargo, Colombia se comporta con ella como si fuera una visitante ocasional. Como si no perteneciera.
Cada año le toca pasar por el suplicio de renovar su visa. Un trámite que cuesta más de dos millones de pesos y que está diseñado para agotar, no para facilitar la vida. No hay trato humano, no hay reconocimiento, no hay sentido común. Solo ventanillas que no responden, funcionarios que dan respuestas distintas cada vez, y un sistema que parece decirle: “no queremos que te quedes”.
Lo peor es la comparación. Cuando yo saqué mi nacionalidad salvadoreña, todo fue rápido, sencillo y sin mayores trabas. Bastó con mostrar el vínculo con mi esposa, entregar los papeles y esperar unos meses. Listo. Me dieron la bienvenida sin hacerme sentir menos. En cambio acá, en mi propio país, a mi esposa la tratan como sospechosa por querer quedarse.
No está pidiendo un favor. No está tocando puertas con la cabeza baja. Está exigiendo un derecho. Pero aquí los derechos se convierten en trámites imposibles, en requisitos infinitos, en excusas disfrazadas de “proceso en revisión”.
¿Y por qué? Porque la Cancillería y Migración Colombia funcionan con una lógica torcida donde el dinero y los contactos pesan más que la ley. Mientras a mi esposa le niegan una nacionalidad que le corresponde por años de vida y vínculo con un ciudadano colombiano, hay redes completas de corrupción dentro de esas instituciones que han entregado cédulas y papeles a cambio de sobornos.
Esto no es una suposición. Está documentado. En 2022, un exdirector de Migración en Tolima fue condenado por falsificar documentos para extranjeros. En 2024, capturaron a 15 funcionarios de Migración y la Registraduría por vender cédulas a personas con antecedentes penales. Así que mientras mi esposa tiene que pagar millones para renovar su estadía, hay gente que se vuelve “colombiana” en una oficina, en cuestión de días, con el contacto indicado y la plata bajo la mesa.
Y sí, tengo que decirlo: a los venezolanos se les abrieron la puerta sin preguntas. No estoy en contra de eso. Soy el primero en decir que hay que tener solidaridad con quienes huyen del hambre. Pero ¿por qué con ellos se puede y con mi esposa no? ¿Por qué un decreto de urgencia puede entregar documentos en masa a unos, pero no hay ni siquiera voluntad política para resolver los casos individuales de personas que llevan décadas aquí?
El mensaje es claro, Colombia premia la necesidad masiva, la presión mediática, la conveniencia política, pero castiga el compromiso silencioso, el amor constante, la permanencia genuina.
Nosotros no pedimos regalos. Pedimos justicia.
Porque lo que duele no es solo lo que cuesta el trámite. Es la humillación de tener que demostrar, una y otra vez, que mereces estar en el país que ya es tu casa. Es ver cómo se le niega a quien ha dado todo, mientras se facilita todo al que se acomoda por los lados torcidos del sistema. Es sentir que este país, al que tanto defendemos, sigue siendo un paraíso para los deshonestos… pero un martirio para los que actuamos con la frente en alto.
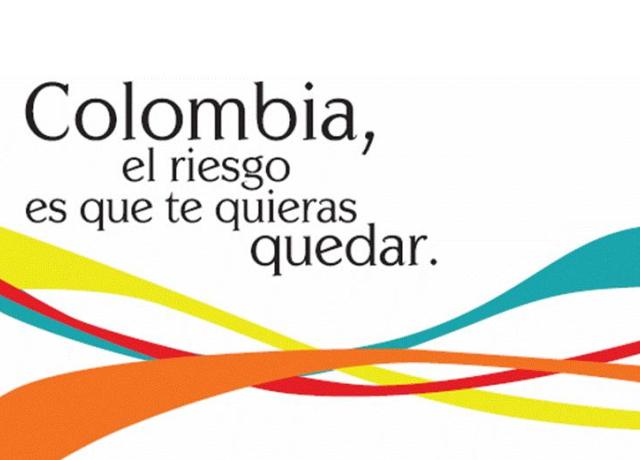
La salud en Colombia: un sistema enfermo de corrupción
En Colombia, enfermarse no solo es un riesgo para la salud, sino también una condena a enfrentar un sistema plagado de corrupción y negligencia. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS), encargadas de garantizar el acceso a servicios médicos, se han convertido en sinónimo de ineficiencia y desfalco.
Mi experiencia personal lo refleja, en países como España y Estados Unidos, recibí un diagnóstico y tratamiento adecuados para una enfermedad que, irónicamente, fue causada por medicamentos prescritos en Colombia. Sin embargo, al regresar, me encontré con un sistema que, a pesar de una tutela ganada, se negó a proporcionarme el medicamento necesario. El juez, en lugar de hacer cumplir su fallo, permitió que la EPS ignorara la orden sin consecuencias.
Este no es un caso aislado. La Contraloría General de la República identificó irregularidades fiscales por $6 billones en 24 EPS durante el año 2020, debido al uso indebido de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). . Estos fondos, destinados a la atención en salud de los colombianos, fueron desviados para cubrir deudas antiguas, gastos personales de directivos e incluso actividades no relacionadas con la salud, como clases de yoga y pilates.
La Nueva EPS, por ejemplo, ocultó deudas mientras realizaba gastos billonarios innecesarios, incluyendo pagos de honorarios a miembros de la junta directiva y otros gastos superfluos. . Esta situación llevó a la Superintendencia de Salud a prorrogar por un año la intervención de la Nueva EPS, debido a persistentes problemas financieros y deficiencias en la prestación de servicios.
Además, se ha descubierto un “cartel” de abogados y jueces que, en contubernio con gerentes de hospitales y bancos, embargaban ilegalmente dineros de las EPS y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), desviando recursos que deberían destinarse a la atención médica de los ciudadanos. .
Mientras tanto, los usuarios del sistema de salud enfrentan interminables filas, falta de medicamentos y citas médicas que se programan con meses de anticipación. La salud en Colombia se ha convertido en un hoyo de mendicidad, donde los ciudadanos deben rogar por servicios que deberían ser un derecho garantizado.
La cultura como botín: cuando la música y el periodismo se arrodillan al poder
En Colombia, la cultura y la información, pilares fundamentales de una sociedad democrática, han sido cooptadas por redes de clientelismo y corrupción. La música y el periodismo, lejos de ser espacios de libre expresión y crítica, se han convertido en instrumentos al servicio de intereses políticos y económicos.
La música, de arte a mendicidad institucional
Desde que el Estado colombiano implementó convocatorias para financiar proyectos artísticos, muchos músicos y artistas se han visto obligados a depender de estas ayudas para sobrevivir. Lo que debería ser un apoyo para fomentar la creatividad se ha transformado en un sistema clientelista donde el acceso a recursos depende más de las relaciones personales y políticas que del mérito artístico.
Este modelo ha generado mafias culturales que se reparten los fondos públicos, excluyendo a quienes no se alinean con sus intereses. Los artistas independientes, que no cuentan con padrinos políticos o no se someten a las reglas del juego, quedan marginados. La creación artística se ve condicionada por la necesidad de agradar a los burócratas que deciden sobre las convocatorias, lo que limita la libertad de expresión y empobrece el panorama cultural del país.
El periodismo entre la autocensura y la corrupción
El periodismo colombiano también enfrenta serios desafíos. Una encuesta realizada por la firma Cifras y Conceptos y la Fundación para la Libertad de Prensa reveló que el 48% de los periodistas encuestados conocía casos de colegas que modificaron su posición editorial a cambio de pauta publicitaria, y el 32% reportó casos de periodistas que recibieron dinero en efectivo de funcionarios públicos sin contrato formal.
Además, la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en manos de unos pocos grupos económicos y políticos ha limitado la pluralidad informativa. Esta situación ha llevado a una autocensura generalizada, donde los periodistas evitan tocar temas sensibles por miedo a represalias o pérdida de empleo.
RTVC: el caso de los medios públicos
El Sistema de Medios Públicos RTVC, bajo la dirección de Hollman Morris, ha sido acusado de utilizar recursos públicos para promover una agenda política específica. La Procuraduría General de la Nación solicitó explicaciones por el gasto de más de 2.295 millones de pesos en la organización del “Concierto de la Esperanza”, un evento que, según críticos, fue utilizado para hacer propaganda política.
Estas prácticas han generado preocupación sobre la imparcialidad de los medios públicos y su papel en la promoción de la diversidad cultural y la información objetiva.
La cooptación de la cultura y el periodismo por parte de intereses políticos y económicos representa una amenaza para la democracia colombiana.
Comer en Colombia es lujo de ricos, martirio de pobres
Comer en Colombia se ha convertido en un acto de resistencia. Lo que debería ser un derecho básico y accesible para todos, se ha transformado en un lujo que pocos pueden permitirse. Los precios de los alimentos han alcanzado niveles exorbitantes, comparables a los de países con economías mucho más robustas, mientras que la calidad de los productos deja mucho que desear.
Precios desproporcionados y calidad cuestionable
En ciudades como Bogotá, una visita a la tienda del barrio puede fácilmente superar los 100.000 pesos, por muy pocas cosas. Los embutidos, las carnes y otros productos básicos presentan precios similares a los de países como Noruega o Reino Unido, pero con una calidad inferior y salarios que no se comparan. Según datos de Expatistan, el costo de la comida en Londres es un 86% más alto que en Bogotá, pero los ingresos en la capital británica son considerablemente mayores, lo que permite a sus habitantes acceder a productos de alta calidad sin sacrificar otras necesidades básicas.
Inflación y políticas fiscales que agravan la situación
La inflación ha golpeado con fuerza el bolsillo de los colombianos. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Colombia se encuentra entre los cinco países con mayor incremento en los precios de los alimentos, registrando un Índice de Precios al Consumidor en alimentos de 24,6% en 2022.
Además, la implementación de impuestos a los alimentos ultraprocesados ha elevado aún más los precios. Desde el 1 de enero de 2025, estos productos están gravados con un impuesto del 20%, afectando a artículos como salchichas, galletas, chocolates y yogures.
Inseguridad alimentaria: una crisis nacional
La consecuencia directa de estos factores es una creciente inseguridad alimentaria. Según un informe de Cambio Colombia, el 25% de los hogares colombianos enfrenta inseguridad alimentaria, y el 51% sufre inseguridad alimentaria marginal.
La situación se agrava con los escándalos relacionados con la alteración de alimentos. Aunque no se detallan casos específicos en los resultados de búsqueda actuales, es sabido que en Colombia han existido prácticas fraudulentas en la producción y comercialización de alimentos, que ponen en riesgo la salud de los consumidores y socavan la confianza en el sistema alimentario.
La crisis alimentaria en Colombia es un reflejo de las profundas desigualdades y fallas estructurales del país. Comer no debería ser un lujo, sino un derecho fundamental garantizado para todos.

Las mentiras que nos contamos: letreros de paraíso en un país de sangre
A los colombianos nos han domesticado con eslóganes. Nos bombardean con frases vacías que pretenden hacernos olvidar en qué clase de país vivimos. Nos venden la idea de una patria en potencia, de una belleza inigualable, de una “potencia mundial de la vida”… mientras la sangre corre por las calles, mientras los hospitales están en ruinas, mientras los ciudadanos honestos viven de rodillas y los corruptos pasean en camionetas blindadas.
“La potencia mundial de la vida” en un país donde vivir es jugar a la ruleta rusa
¿Potencia mundial de la vida? ¿En serio? Colombia es uno de los países más violentos de América Latina. Aquí te pueden matar por robarte el celular, por no dejarte intimidar, por mirar mal, por existir en el lugar equivocado. Te pueden meter un tiro en un restaurante, delante de tu familia, sin que nadie mueva un dedo. El sicariato sigue activo, el narco nunca se fue y las autoridades o están infiltradas o están mirando para otro lado.
Nos dicen que somos el país de la esperanza, pero salimos todos los días a la calle con miedo. Miedo al ladrón, al policía corrupto, al paro armado, al político mafioso. Aquí la vida vale menos que una botella de aguardiente.
“El riesgo es que te quieras quedar”… en una morgue o en una maleta
Otro eslogan brillante: “El riesgo es que te quieras quedar”. Una frase pegajosa para atraer turistas, mientras se apilan las historias de horror de extranjeros descuartizados, envenenados con escopolamina, arrastrados a hoteles por mujeres reclutadas por bandas. ¿Y qué pasa con los extranjeros que sí quieren quedarse legalmente, que construyen familia aquí, que aportan? A ellos el sistema los exprime, los maltrata, les niega derechos, como le ha pasado a mi esposa.
Este país trata mejor al turista que al residente extranjero. Porque uno viene a gastarse la plata, el otro viene a construir y a pedir derechos. Y en Colombia, pedir derechos es un pecado capital.
Naturaleza sin humanidad no es nada
Nos venden la postal: los ríos, las montañas, las playas. Como si eso bastara. Pero uno no vive de paisajes. La belleza natural no te atiende en el hospital. No te defiende de un atraco. No te da seguridad jurídica. No te cuida a tus hijos. No paga tus pensiones. Colombia es un país bello, sí, pero profundamente inhumano. No por la gente de a pie, sino por quienes dirigen, por quienes han hecho de este lugar un negocio personal, un paraíso para el ladrón y una cárcel para el ciudadano honesto.
Nos quieren narcotizar con colores, con folclor, con fauna. Nos quieren hacer creer que esto es el edén. Pero no se puede construir un país solo con naturaleza cuando el alma colectiva está quebrada por décadas de corrupción, violencia, desigualdad y desidia estatal.
Colombia no necesita más eslóganes. Necesita verdad. Necesita justicia. Necesita una reforma del alma y del Estado. Porque detrás de cada campaña turística, detrás de cada “Vive Colombia”, hay miles de historias de horror, de muerte, de injusticia. Y cada vez que alguien repite esos letreros oficiales como un loro, está ayudando a esconder los cuerpos debajo de la alfombra.
Vivir en Colombia es una rutina de supervivencia
Salir a la calle en Colombia se ha convertido en un acto de valentía. Aunque las cifras oficiales indican una disminución en ciertos delitos, la percepción de inseguridad entre los ciudadanos sigue siendo alarmante. En 2024, se registraron 13.393 homicidios, la cifra más baja en los últimos cuatro años, con una tasa de asesinatos de 25,4 por cada 100.000 habitantes . Sin embargo, en ciudades como Bogotá, el sicariato continúa siendo una amenaza constante, con un promedio de un caso cada 14 horas .
Si bien los hurtos a personas mostraron una reducción del 17% en el primer semestre de 2024, pasando de 195.907 víctimas en 2023 a 160.772 , la extorsión ha aumentado significativamente. En los primeros cinco meses de 2024, se reportaron 5.016 casos de extorsión, un incremento del 28,8% respecto al mismo período del año anterior .
La violencia también afecta a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Durante el primer trimestre de 2024, fueron asesinados 40 líderes sociales en Colombia, una cifra similar al mismo período del año anterior . Además, la consolidación de grupos armados ilegales ha intensificado el control territorial y social en varias regiones del país, afectando gravemente los derechos humanos de la población .
A pesar de los esfuerzos gubernamentales y las negociaciones de paz, la inseguridad sigue siendo una realidad palpable para muchos colombianos. La presencia de grupos armados ilegales, el aumento de la extorsión y la persistencia de homicidios reflejan una situación que va más allá de las estadísticas y que impacta directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Educación en Colombia: la farsa de la titulitis y el negocio del fracaso
Hablar de educación en Colombia es tocar uno de los temas más dolorosos y a la vez reveladores de la crisis que vive el país. La realidad es cruda, la educación colombiana está entre las peores del mundo en calidad y acceso, pero es una de las más costosas para la población. Lo que podría ser la base para el desarrollo, para la movilidad social, para construir un país más justo, se ha convertido en una trampa para millones.
El precio de educarse un lujo que pocos pueden pagar
En Colombia, el costo de la educación superior ha crecido desproporcionadamente. Mientras en países como España, México o Argentina una carrera universitaria puede ser asequible o subsidiada, aquí las matrículas en universidades privadas alcanzan cifras que compiten con las de las mejores universidades de Estados Unidos, donde la calidad es infinitamente superior.
Según datos del Ministerio de Educación Nacional, el costo promedio anual de una carrera universitaria privada puede superar los 20 millones de pesos colombianos (más de 4.500 USD), una cifra inalcanzable para la mayoría de las familias. Además, los estudiantes deben enfrentar gastos adicionales en libros, transporte y materiales, sin contar que muchas veces deben trabajar para poder sostenerse.
Los resultados no acompañan la inversión. Colombia se mantiene en los últimos lugares en las pruebas PISA, el examen internacional que mide competencias en lectura, matemáticas y ciencias. En el informe más reciente, Colombia ocupó el puesto 64 de 77 países evaluados, con un desempeño muy por debajo del promedio de la OCDE.
La educación pública, que debería ser la base para la igualdad de oportunidades, está en ruinas: colegios con infraestructura precaria, falta de recursos, profesores mal pagados y desmotivados. Por otro lado, muchas universidades privadas operan con estándares bajos, con procesos académicos que dejan mucho que desear y con titulaciones que en ocasiones se convierten en simples trámites administrativos para cobrar más matrícula.
La cultura de la titulitis: un disfraz para la ignorancia
Como consecuencia, ha surgido lo que muchos llaman la “titulitis”, una obsesión por obtener un diploma como si fuera la panacea, mientras la formación real, el conocimiento profundo y las competencias profesionales brillan por su ausencia. Este fenómeno no es casual: en un sistema en donde la corrupción y el nepotismo dominan, los títulos sirven más para cumplir un requisito burocrático que para certificar preparación.
El valor real del conocimiento ha sido minimizado. Los empleadores muchas veces prefieren a “los de la cuota” —amigos, familiares o allegados— antes que a profesionales capacitados, porque en Colombia, más que la meritocracia, rige la política de los contactos y los favores. Por eso, muchos jóvenes se preguntan: ¿para qué estudiar duro si al final todo es un juego de influencias? A los 25 eres muy joven y sin experiencia y a los 40 ya muy viejo y sobrecalificado, es un país de obreros que no necesita intelectuales porque se convierten en una amenaza para el sistema corrupto sobre el cual está construido el país. Lo vemos en nuestros gobernantes, dejan mucho que desear en inteligencia y preparación.
Datos que reflejan la crisis
- Según el informe de la OCDE 2023, sólo el 44% de los estudiantes colombianos terminan la educación secundaria, una tasa inferior al promedio regional.
- El porcentaje de jóvenes entre 25 y 34 años con educación terciaria en Colombia es del 37%, muy por debajo del promedio de la OCDE que supera el 50%.
- El informe del Ministerio de Educación indica que el 60% de las instituciones educativas carecen de recursos tecnológicos básicos para una formación adecuada.
- El salario promedio de los docentes en Colombia está entre los más bajos de la región, lo que afecta la motivación y calidad del profesorado, los que lavan platos en Estados Unidos mantienen a los pocos PhD del país, esa es la realidad.
¿Para qué educarse si el sistema está podrido?
La consecuencia es devastadora, un país con un sistema educativo que falla, que excluye, que solo beneficia a unos pocos, termina generando generaciones de jóvenes frustrados, sin oportunidades reales. Un país donde el conocimiento no es valorado porque los cargos y contratos se entregan por debajo de la mesa.
Es la educación la llave para la transformación, pero en Colombia esa llave está oxidada y manchada por la corrupción. Mientras no se cambie el sistema, la titulitis seguirá siendo el disfraz que oculta la verdadera ignorancia estructural.
La corrupción que devora a Colombia: jueces, policías y políticos sin vergüenza
En Colombia, la corrupción no es un problema aislado ni un mal menor. Es una enfermedad que permea todas las estructuras del Estado y que arruina la vida de sus ciudadanos día tras día. Los jueces, la policía, los políticos… todos parecen formar parte de una misma maquinaria corrupta que, lejos de protegernos, nos convierte en víctimas constantes.
El sistema judicial colombiano está lleno de casos que demuestran cómo la justicia es selectiva, lenta y, en muchas ocasiones, cómplice de los corruptos. Según el informe del Consejo de Estado de 2023, más del 70% de los procesos contra altos funcionarios por corrupción quedan en la impunidad o se dilatan por años sin resolverse.
Peor aún, hay denuncias frecuentes sobre jueces que aceptan sobornos para liberar criminales o cerrar investigaciones, mientras la ciudadanía común espera años para una simple audiencia. La confianza en la justicia colombiana se desploma; un estudio del Latinobarómetro de 2024 reveló que sólo el 12% de los colombianos confía en el sistema judicial.
La Policía Nacional, encargada de garantizar la seguridad, es otra pieza clave en esta red corrupta. Según la Procuraduría General, entre 2020 y 2023 se abrieron más de 500 investigaciones disciplinarias contra miembros de la policía por abuso de autoridad, corrupción y vínculos con grupos ilegales.
Los casos de extorsión, robo y hasta complicidad con bandas criminales son comunes. En muchas regiones, la policía es vista como una fuerza que protege a los poderosos y criminales, y no a la gente de a pie. Esto alimenta la sensación de inseguridad y desprotección, mientras la delincuencia crece sin control.
Políticos: ignorancia y saqueo
Los políticos colombianos, en su mayoría, representan un problema gravísimo. Muchos provienen de ambientes donde la educación es un privilegio, y su preparación para gobernar es mínima. Esto no es un juicio sin base: según datos del Congreso en 2023, más del 60% de los congresistas no tienen formación universitaria completa, y varios han sido sancionados por corrupción.
Pero el problema va más allá de la falta de educación formal. La mayoría se dedica a pelear por cuotas de poder, a robar, a crear leyes para favorecer sus intereses o a frenar cualquier intento de progreso real. En los últimos años, escándalos como los sobornos en contratos de infraestructura, la malversación de fondos para la salud y la educación, y el clientelismo político han sido la norma.
Un país fragmentado y en guerra
Colombia no tiene un solo ejército, tiene varios. Además del Ejército Nacional, existen grupos armados ilegales como las guerrillas (ELN, disidencias de las FARC) y organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y la extorsión. A esto se suman las bandas delincuenciales urbanas que controlan zonas enteras.
Según el Ministerio de Defensa, en 2024 existen más de 15 grupos armados ilegales activos en el país. La violencia no ha cesado y, en zonas rurales, comunidades enteras viven bajo el yugo de estos grupos, mientras el Estado apenas puede controlar grandes partes del territorio.
¿Cómo sobrevive Colombia?
Frente a esta tormenta de corrupción, violencia e incompetencia, la pregunta es inevitable: ¿cómo es posible que Colombia siga existiendo?
La respuesta está en la resiliencia de su gente, en la lucha diaria de ciudadanos que, a pesar de todo, intentan vivir dignamente, trabajar, educar a sus hijos y resistir un sistema que parece diseñado para aplastarlos. Pero no es justo que la población pague con su seguridad, su bienestar y su futuro la incapacidad y la codicia de quienes deberían gobernar para todos.
El sueño roto de irse, la trampa de la pobreza y la exclusión
Decir que “irse de Colombia” es la solución para muchos suena bonito, pero la realidad es mucho más dura. No es fácil. No hay boleto mágico para salir del país cuando tu sueldo apenas alcanza para lo básico y soñar con una casa, un buen carro o una vida digna es una ilusión para la mayoría.
Aquí el juego está amañado. Colombia es un país de comerciantes, pero no en el sentido noble de emprender con honestidad. Aquí gana el que traquetea, el que roba, el que hace trampa y el que sabe cómo moverse en la economía informal o ilegal. La legalidad, el trabajo honesto y constante, no pagan las cuentas ni construyen futuros.
Muchos colombianos viven en un estado constante de pauperización. Cada día es una lucha para llegar a fin de mes, y salir del país con la familia es un lujo que pocos pueden permitirse. Las visas son costosas, los trámites largos y engorrosos, y los gastos de viaje, vivienda y alimentación en otro país son un peso que aplasta. Además, no hay garantía de aceptación allá afuera. Muchos colombianos que emigran terminan en la precariedad, con trabajos informales o enfrentando la estigmatización. Algunos caen en la trampa de la ilegalidad, robando o estafando porque la oportunidad honesta simplemente no aparece.
Entonces, ¿qué queda? Quedarse en un país que no ofrece oportunidades reales, que premia la corrupción y castiga la honestidad, mientras se sueña con un futuro mejor que parece cada vez más lejano. Colombia es una cárcel invisible para su gente: duele, frustra, y encierra a quienes solo quieren vivir dignamente, pero no encuentran la llave para escapar.

Vivir en Colombia es una tortura en la que siempre pierdes
La verdad duele, pero es necesaria: vivir en Colombia no es vivir, es sobrevivir a una tortura diaria donde, sin importar lo que hagas, siempre pierdes, aquí nadie habla claro porque el miedo es una cadena invisible que nos ata a la sumisión. Estamos adoctrinados para aceptar la miseria, para callar ante los asesinos, para obedecer a un sistema corrupto que nos aplasta y nos humilla.
Vivir en Colombia no es algo bueno, es una tortura eterna. No sirven las palabras bonitas, no sirven los discursos vacíos ni las promesas de cambio. Esto no es un país para seres humanos que quieran una vida digna, sino un Disneylandia para los corruptos que saquean a diario, mientras el ciudadano común, el de la calle, el que solo quiere trabajar, comer y vivir tranquilo, queda siempre de último.
Este es un Estado fallido, y eso no es una opinión, es una realidad irrefutable si se mira a la luz de las evidencias: violencia descontrolada, corrupción en todos los niveles, impunidad, falta de justicia, ausencia de oportunidades, aquí, el que no es parte del sistema está condenado a perder. No hay lugar para la honestidad, no hay espacio para la esperanza. Vivir en Colombia es luchar contra un enemigo invisible que se llama corrupción, miedo y abandono y mientras eso no cambie, seguiremos perdiendo, porque en este país, la verdad es que nadie gana.
La paradoja social colombiana — amabilidad selectiva, individualismo y la crisis de la confianza
Somos un país que ha construido una imagen internacional de “calidez” y “amabilidad”, pero es una percepción superficial oculta una realidad mucho más compleja y dolorosa: la amabilidad que muchos reconocen no es universal, sino selectiva y condicionada por intereses económicos y sociales.
Estudios sociológicos y encuestas sobre capital social en Colombia muestran que la confianza interpersonal está en niveles preocupantemente bajos. Según el Latinobarómetro de 2023, solo un 15% de los colombianos manifiesta confianza general en sus conciudadanos, un indicador clave que revela el alto grado de desconfianza y fragmentación social que permea la vida cotidiana. La ayuda y solidaridad son mayormente dirigidas hacia quienes representan un beneficio inmediato, ya sea económico o social, y no hacia los grupos vulnerables o marginados, como los migrantes venezolanos o las comunidades pobres y desplazadas.
Este individualismo exacerbado, que algunos expertos relacionan con décadas de violencia y ausencia de un Estado fuerte, fomenta una cultura de hipocresía social, donde la “amabilidad” se transforma en un mecanismo de supervivencia y acceso a recursos más que en un valor genuino. La discriminación y exclusión social se manifiestan en actitudes de rechazo y hostilidad hacia los migrantes y entre los mismos colombianos, enraizadas en una lógica de competencia y desconfianza mutua.
Psicológicamente, esta dinámica contribuye a la fragilización del tejido social y al aumento de los sentimientos de soledad, alienación y desesperanza. Como señaló el filósofo Arthur Schopenhauer, la condición humana está marcada por el sufrimiento, pero en el contexto colombiano esta afirmación cobra una dimensión trágica adicional: el lugar de nacimiento, lejos de ser una bendición, puede convertirse en una condena social, económica y cultural.
La falta de escapatoria no es solo una metáfora, sino una realidad palpable para millones que enfrentan barreras estructurales para salir adelante o para emigrar. La emigración misma, a pesar de ser una vía de escape, está teñida de dificultades enormes y no garantiza mejores condiciones, en especial para quienes carecen de recursos o redes de apoyo, vivir en Colombia implica confrontar un sistema social roto, donde la solidaridad es una excepción y la amabilidad una herramienta utilitaria. El reto para cualquier intento serio de cambio es entender que no basta con mejorar las políticas públicas o la economía, sino que es imprescindible reconstruir la confianza social, la empatía y el sentido de comunidad que hoy parecen irremediablemente erosionados.
Vivir en este país implica confrontar un sistema social roto, donde la solidaridad es una excepción y la amabilidad una herramienta utilitaria. El reto para cualquier intento serio de cambio es entender que no basta con mejorar las políticas públicas o la economía, sino que es imprescindible reconstruir la confianza social, la empatía y el sentido de comunidad que hoy parecen irremediablemente erosionados. La realidad entonces es muy real y muy compleja. No es un secreto que el país enfrenta problemas estructurales profundos que se han venido acumulando por décadas: corrupción en casi todas las instituciones, violencia persistente, desigualdad brutal, impunidad, falta de oportunidades reales para la mayoría, y un Estado que no logra garantizar derechos básicos para sus ciudadanos. No esproblema de izquierdas o derechas, es cultural, somos así por naturaleza y la verdad muchos quedan muy mal cuando abren la boca solo para decir “El paraco del Uribe” o “El guerrillero de Petro”, no, la culpa es de la gente, este país no lo arregla ni Jesucristo porque no quiere ser arreglado.
Lo que me llama la atención es cómo, a pesar de todo eso, sigue habiendo una narrativa oficial — y también social— que pinta al país como un “paraíso en construcción” o un “milagro económico” cuando la experiencia cotidiana de la mayoría es todo lo contrario: miedo, precariedad y desconfianza, obvio no es exclusivo de Colombia, pero acá se siente con una intensidad particular por la historia de conflicto armado, el narcotráfico, la polarización política y la corrupción enquistada. Eso genera una sensación de “estar atrapados”, donde los mecanismos para salir adelante están bloqueados o secuestrados por intereses oscuros, y donde la gente común se siente desamparada y a la vez culpabilizada por la propia situación.
He tenido la oportunidad de conocer más de veinte países en todo el mundo, desde naciones altamente desarrolladas hasta territorios en crisis, y puedo decir con certeza que nunca he visto algo como lo que pasa en Colombia. Aquí no hablamos solo de problemas sociales o económicos comunes, sino de un sistema fallido que se sostiene sobre la corrupción, la violencia y la impunidad, donde la vida cotidiana del ciudadano común es una batalla constante para sobrevivir.
En Colombia, la corrupción no es un mal pasajero ni un accidente: es la norma. Instituciones como la justicia, la policía y la salud están podridas hasta el fondo, capturadas por mafias que funcionan como nidos de ratas, saqueando los recursos públicos mientras dejan al pueblo en la mendicidad. El Estado, lejos de proteger, se convierte en un enemigo silencioso, un monstruo burocrático que hace imposible cualquier trámite justo o eficiente. Desde conseguir una visa hasta acceder a servicios básicos, todo es una tortura interminable, decir que vivir en Colombia es una tortura no es exagerar ni ser pesimista: es decir la verdad sin filtros. Y mientras sigamos callando, mientras sigamos creyendo en las falsas promesas y discursos oficiales, seguiremos atrapados en esta pesadilla sin fin.
Es hora que nos preguntemos en realidad si Colombia es pasión… pasión por la muerte y la pobreza.









