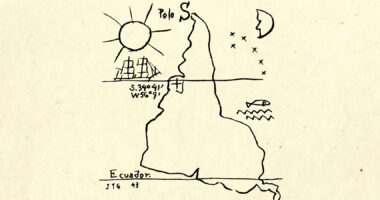La elección de Bad Bunny como protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl ha sido presentada oficialmente como un gesto de diversidad cultural y reconocimiento a la fuerza de la música latina, pero en el contexto político que atraviesa Estados Unidos se convierte en un movimiento de alto riesgo, casi una provocación calculada que puede dejar más heridas abiertas que logros de representación. No se trata únicamente de un artista global que pisa el escenario más visto del planeta, sino de un símbolo que choca de frente con la realidad de un país sumido en una crisis identitaria y en un recrudecimiento del extremismo racista.
Desde el mismo momento del anuncio, la reacción fue descarada, figuras políticas y comentaristas conservadores interpretaron la decisión como un desafío a lo que ellos llaman los “valores estadounidenses”, un concepto que se traduce en exclusión de todo lo que huela a inmigración, a diversidad lingüística o a culturas no anglosajonas ¿les suena conocido? La crítica ha venido acompañada de discursos abiertamente xenófobos, cuestionando que el espectáculo se haga en español, que el artista tenga un historial de opiniones contra las políticas migratorias y peor aún, que se le entregue un escenario que para ellos es patrimonio simbólico de lo norteamericano. La NFL quizás sin medir o quizás midiendo demasiado bien, arrojó gasolina al fuego en una coyuntura política donde cada gesto se interpreta como una declaración de guerra cultural.
El problema es que lejos de promover un debate más inclusivo, este movimiento parece haber legitimado a los sectores más radicales, que ahora encuentran un motivo perfecto para radicalizar aún más sus discursos de odio. Declaraciones recientes de asesores de seguridad nacional han confirmado que habrá presencia activa de agentes de ICE en el estadio durante el evento, un mensaje explícito de amenaza a las comunidades latinas e inmigrantes. Se habla incluso de que no habrá “lugares seguros” para quienes carezcan de documentos, lo que transforma un espectáculo de entretenimiento en una escenografía de vigilancia y represión. La imagen de agentes migratorios desplegados en torno al Super Bowl, en medio de un artista que simboliza lo latino en su máxima visibilidad, es la postal perfecta para un país dividido, un recordatorio de quién manda y de quién puede ser expulsado en cualquier momento.

Las críticas no se han limitado al espectro político. Patrocinadores, artistas como Pink y diferentes sectores del entretenimiento han señalado que la elección de Bad Bunny en este momento es un error estratégico, porque no se puede tapar con música lo que es una provocación directa en un ambiente cargado de odio racial. No es un debate artístico sobre talento o popularidad, es una batalla simbólica en un escenario que debería unir y que, en cambio, corre el riesgo de convertirse en un campo de trincheras ideológicas. El Super Bowl ha sido siempre un espectáculo diseñado para encarnar la idea de unidad nacional, pero esta vez el mensaje que se transmite es el contrario, la fragmentación y la confrontación como espectáculo global.
La polarización no se queda en las pantallas ni en las redes. Estados Unidos vive un aumento documentado de crímenes de odio, de agresiones racistas y de discursos supremacistas que se sienten legitimados por el clima político. En ese contexto, la elección de Bad Bunny se vuelve peligrosa porque ofrece a los extremistas un nuevo pretexto para actuar, un símbolo al que dirigir su ira y a la vez multiplica el miedo en las comunidades que ya viven bajo constante amenaza. En lugar de tender puentes culturales, lo que se refuerza es la narrativa del “ellos contra nosotros”, una lógica que no hace más que profundizar las grietas sociales.
Que el espectáculo del medio tiempo termine siendo recordado más por la presencia de ICE y las polémicas políticas que por la música es un escenario pauperrimo y ahí radica la torpeza del movimiento. Lo que podría ser una celebración de la diversidad latina puede transformarse en una exhibición de poder estatal y en un catalizador de discursos de odio. En el fondo, el problema no es Bad Bunny, sino el clima en el que su elección ocurre, en un país en el que la política ha convertido la cultura en arma y donde cada acto visible es utilizado como símbolo para agitar a una población dividida.

La NFL, Apple y los patrocinadores creyeron que podían capitalizar la fuerza de un artista global sin medir las consecuencias del contexto. Tal vez pensaron que la representación bastaría para callar a los críticos, o que el impacto económico y mediático compensaría cualquier polémica. Lo cierto es que se han metido en un terreno minado. En vez de dar un paso hacia adelante, lo que han hecho es reforzar la narrativa del odio, darle munición a los extremistas y colocar a millones de latinos bajo el reflector de un país que aún no sabe cómo lidiar con su propia diversidad. El Super Bowl prometía espectáculo, pero en el fondo lo que ha encendido es una batalla cultural que no terminará bien.
Si la elección de Bad Bunny en el Super Bowl ya desató una tormenta, lo que viene en el horizonte cultural y deportivo de Estados Unidos es aún más alarmante. El país está en la antesala de ser sede de eventos globales de magnitud gigantesca como el Mundial de la FIFA y lejos de preparar un escenario de apertura y hospitalidad, lo que proyecta es un clima de exclusión y control que choca frontalmente con el espíritu que debería acompañar este tipo de celebraciones universales. La decisión de endurecer las políticas de visado, de elevar los costos, de vetar países enteros y de someter a procesos de control cada vez más humillantes a artistas, atletas y espectadores, configura una narrativa clara, que Estados Unidos quiere mostrarse como anfitrión pero bajo la lógica de un emperador que impone sus condiciones al mundo entero.
Ya no se trata únicamente de debates abstractos sobre soberanía o seguridad nacional, sino de impactos concretos que empiezan a sentirse en la cultura global. Artistas de rock y de otros géneros que tradicionalmente giraban por Estados Unidos han empezado a cancelar su participación en festivales porque los trámites de visado se han vuelto un campo de obstáculos imposible, con entrevistas interminables, demoras absurdas y denegaciones arbitrarias. Bandas emergentes que antes veían en un festival norteamericano la posibilidad de proyectarse internacionalmente ahora se topan con una muralla burocrática y política que no distingue entre músicos, migrantes o potenciales “amenazas”, porque en el discurso oficial todos son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario. El resultado es un empobrecimiento del ecosistema cultural, un aislamiento progresivo que contradice la narrativa de liderazgo cultural que Estados Unidos ha pretendido sostener durante décadas.

El Mundial de la FIFA representa el caso más visible de esta tensión. Un evento que debería ser símbolo de apertura, diversidad y encuentro entre naciones corre el riesgo de convertirse en un espectáculo militarizado, con estadios vigilados por agencias migratorias, con controles excesivos en las fronteras y con hinchas de países vetados que directamente no podrán asistir. No es solo un problema de logística: es una declaración política al planeta entero de que no todos son bienvenidos, de que la fiesta global del fútbol se celebrará bajo las reglas de un anfitrión que decide quién merece entrar y quién no. El precedente del Super Bowl con Bad Bunny se convierte así en una antesala: si en el evento cultural más importante del año ya se normaliza la presencia de ICE como parte del dispositivo, qué se puede esperar cuando lleguen selecciones, barras y aficionados de más de treinta países al Mundial.
Este endurecimiento no surge en el vacío, sino en la lógica de una administración que actúa con mentalidad imperial, imponiendo su visión del mundo sobre aliados y adversarios por igual. El control sobre la cultura y el deporte no es un detalle colateral, es parte de una estrategia para marcar jerarquías y recordarle al planeta quién tiene la capacidad de abrir o cerrar puertas. Estados Unidos no se comporta como un anfitrión, sino como un vigilante que recibe visitas con la mano en el arma, dispuesto a señalar quién cruza la línea y quién se queda fuera.
El clima político interno y externo se refleja también en la creciente desconfianza de muchos artistas internacionales hacia el mercado norteamericano. No solo se trata de trabas burocráticas, sino del mensaje que se envía: que la cultura extranjera es tolerada únicamente si no incomoda, si no cuestiona, si no contradice la narrativa oficial. En ese contexto, lo de Bad Bunny no es un caso aislado sino un síntoma más de una política cultural que, en lugar de construir puentes, levanta murallas. Y esas murallas no solo se sienten en los aeropuertos o en los consulados, sino en la vida cotidiana de millones de latinos que ven cómo la xenofobia se legitima desde las más altas esferas del poder.
Si el Super Bowl, el Mundial y los grandes festivales de música son escenarios de encuentro global, Estados Unidos está demostrando que no está dispuesto a asumir esa responsabilidad con apertura, sino con arrogancia y exclusión. El riesgo es que la cultura, en lugar de funcionar como lenguaje universal, se transforme en otro campo de batalla en el que la administración actual despliega su agenda radical y racista. El resultado puede ser devastador: artistas que dejan de girar, hinchas que dejan de viajar, patrocinadores que pierden confianza y, sobre todo, un país que poco a poco deja de ser visto como epicentro de libertad cultural para convertirse en símbolo de control y represión.
Fotos cortesía: Internet.